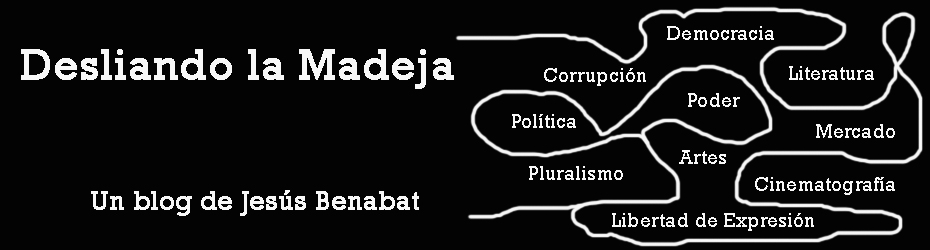Los efectos de ese incierto e inextricable fenómeno que es la globalización nos arroja en algunas ocasiones hechos rayanos en lo grotesco. Las relaciones establecidas entre los centros de poder internacionales y las innumerables estructuras económicas que los vertebran, determinan aspectos que a priori deberían ser regidos por los pertinentes gobiernos nacionales y que, sin embargo, se escapan de su radio de influencia. Sólo así puede llegar a entenderse que una ola de revoluciones en los países árabes del norte de África haya propiciado la disposición del gobierno español a restringir la velocidad máxima en autovías y autopistas a 110 km/h bajo la premisa del ahorro energético.
Tras la exitosa y fulminante defenestración de los dictadores (atributo expresado ahora de forma generalizada, una vez depuestos) de Túnez y Egipto, le ha llegado el turno al estrambótico presidente de Libia, Muammar el Gadafi, quien ha perpetuado su prevalencia en el poder a lo largo de cuatro décadas y cuyos evidentes trastornos de la personalidad ha sumido a su pueblo en una ira latente desatada de forma espontánea en las últimas semanas. No obstante, la intransigencia del dictador es mayúscula en cuanto no ha eludido utilizar las fuerzas mercenarias bajo su poder para reprimir las manifestaciones de sus ciudadanos y asirse de este modo al trono con incongruente temeridad.
El desasosiego de la comunidad internacional es justificado. Si por un lado la mala conciencia de las potencias democráticas por haber sostenido durante décadas a un personaje burlesco, irrisorio y profundamente peligroso para su país a cambio de beneficios económicos y de una supuesta contención de los movimientos islámicos radicales del Magreb, ha desencadenado toda una serie de reprimendas vacuas sin aplicación práctica directa; por otro la necesidad de intervención se hace cada día más imperiosa, no por la violación sistemática de los derechos humanos que está teniendo lugar en las ciudades controladas por los mercenarios de Gadafi, sino por el más que posible inicio de una guerra civil que ponga en jaque los intereses geoestratégicos puestos en Libia por estos países.
Uno de esos intereses constatables es el suministro de carburante y gas a diferentes países europeos. España no es una excepción y el temor al desabastecimiento de crudo ha originado la toma de una peculiar reglamentación por parte del ejecutivo socialista que consiste en rebajar la velocidad máxima en autovías y autopista a 110 hm/h con el objeto de ahorrar energía. El precio del barril de petróleo continúa en franco ascenso y la situación comienza a asemejarse peligrosamente con la crisis de 1973. De hecho, Rodríguez Zapatero se encuentra actualmente de gira por algunos países árabes exportadores de petróleo, incluyendo el emirato de Catar con el que ha firmado un acuerdo por el que la monarquía absoluta de Jalifa Al Thani invertirá en torno a 3000 millones de euros en España.
Todo ello arroja nociones pertinentes de un breve análisis que podríamos resumir con la máxima de que todo está interconectado. Si una serie de revueltas en algunos países del continente africano puede condicionar una práctica como la normativa de conducción de los ciudadanos españoles (a partir del próximo 7 de marzo) cabría reflexionar en torno al modelo de desarrollo social y económico de un capitalismo tan voraz como ineficaz. Si a la revolución iniciada ahora en Libia se une un hipotético movimiento de protesta en Irán, principal canal de suministro de España y otros países europeos, nos enfrentaríamos a la paralización absoluta de la actividad productiva de buena parte de Occidente, ilustrando la fragilidad de un sistema condenado al colapso.
La civilización occidental se enfrenta, pues, a una dicotomía de la que depende su propia existencia; continuar sustentando dictaduras y regímenes autoritarios como base de un modelo de desarrollo parasitario e inmoral, o apostar, por el contrario, por un crecimiento real y responsable acorde con las riquezas naturales de cada país que erradique la incertidumbre ante una crisis que se nos antoja endémica.